El pensador
español Carlos Thiebaut (1949). Modernidad y posmodernidad.
Carlos Thiebaut Louis-André (Madrid, 1949), catedrático
de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid desde 1996. Formado en la
heterodoxia marxista es considerado un experto en sociología política, estética
y multitud de otros temas relacionados con la modernidad y la posmodernidad.

Entrevista a Thiebaut. Canal Ull. 12 minutos. [https://www.youtube.com/watch]
Thiebaut, Carlos. La
mal llamada postmodernidad (o las contradanzas de lo moderno) (pp. 311-327
de vol. 2), en Bozal, Valeriano. Historia
de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. 2 vols. 1996. *Este texto de Thiebaut, tomado de otros blogs sobre estética, se reproduce a continuación casi íntegramente, con algunos comentarios intercalados más imágenes de los autores citados, porque desde su aparición es uno de los más comentados sobre la cuestión del posmodernismo y se utiliza frecuentemente en los debates del alumnado. Se retiraría si hubiera alguna queja por derechos de autor.
‹‹Un rótulo confundente y cuatro problemas.
Desde finales de los años sesenta y durante las dos
décadas subsiguientes se configuró una sensibilidad epocal que hablaba de los límites
del programa moderno. Esa sensibilidad recibió el apresurado rótulo, que ha acatado
siendo más confundente que iluminador, de postmodernidad. La postmodernidad, tomada
como descripción global de lo que acontecía en diversidad de prácticas culturales
y como programa para las mismas, tuvo la virtud de convertirse en tópico útil
de amplia difusión mediática: “postmodernidad” definía la conciencia que la segunda
mitad del siglo tenía de su novedad, una novedad que se elevaba agónicamente contra
el modernismo autocomplaciente de los años cincuenta. Pero cabe sospechar que ese
rótulo ha acabado por convertirse en un torpe instrumento descriptivo y, sobre
todo, en un cierto obstáculo teórico para la crítica o el análisis cultural. En
efecto, bajo él se acumulan órdenes de problemas, de temáticas y de tradiciones
intelectuales en exceso diversos y una referencia indiscriminada a los mismos los
oscurece en vez de iluminarlos. Por ello, no resulta extraño que el final de los
años noventa vaya empleando ese rótulo sólo, y cada vez con menor frecuencia, como
etiqueta de mercado que resume bajo un mismo nombre lo que es un conglomerado
no siempre congruente de diversas posiciones teóricas y críticas que acontecieron
en aquellas décadas.
Diversos autores empleaban y siguen usando el término
según sus propias definiciones y teorías, con muy distintos sentidos y referencias,
y las más de las veces parece necesario disponer de un mapa de posiciones teóricas
si es que queremos llegar a entender el significado de los diversos usos del
rótulo “postmodernidad”, en los campos de las prácticas artísticas, de las teorías
estéticas y, más generalmente, de la crítica cultural y la filosofía. [Por
ejemplo, Andreas Huyssen, Cartografía del postmodernismo, en Picó, J.
(ed.). Modernidad y Postmodenidad. Alianza. Madrid. 1988, pp. 189-248. Una
exposición más reciente aunque tal vez no más ajustada, puede encontrarse en K.
Kumar. Post- Industrial to Post-Modern Society. Blackwell. Oxford. 1995.
pp. 101-148.]
En efecto, dicho rótulo englobaba tanto constataciones
de asesoramiento temporal («después de la modernidad») como de agostamiento teórico
(«más allá del programa de la modernidad») que apuntaban, de forma referencialmente
confusa, a lo que de distinto habría en relación a un momento o a un programa históricamente
anteriores. A la vez, este término histórico referido, la “modernidad”, aludía en
una misma definición de época a programas teóricos y artísticos de muy diversa
índole. Por modernidad se entendía, por ejemplo, lo que, para la filosofía, comenzaba
a veces en el diecisiete cartesiano y otras en el dieciocho ilustrado. Pero, con
el mismo término se aludía también al modernismo artístico —o a los diversos modernismos—
del diecinueve y de comienzos del veinte (desde Baudelaire a las vanguardias pasando
por Mallarmé; desde la Bauhaus al funcionalismo arquitectónico de los cincuenta).
El rótulo, “postmodernidad”, pues, resumió con efectividad en un mismo valor de
cambio muy diversos valores de uso a efectos de la crítica y las teorías.
Si el final del siglo le aplicara a la postmodernidad
su misma medicina de producto epocal, su misma conciencia de agotamiento, sólo
parecería restarnos, pues, la dudosa utilidad de un rótulo que nombra un gesto
de crítica o de rechazo. No obstante, es probable que también se nos abra la más
interesante perspectiva de analizar como lo que se ocultaba bajo la radicalidad
de ese generalizado gesto de sospecha contra la modernidad —una generalización
que lo hacía conscientemente banal— continúa las tendencias críticas —e incluso
autocríticas— que siempre acompañaron la definición de los diversos programas modernos.
Y, probablemente, ese rasgo de crítica interna al programa moderno sea el que más
resalte de todo este movimiento de contradanza y de reflujo que caracteriza la
segunda mitad del siglo veinte y lo que acabe por arrojar más potentes resultados.
[A. Wellmer, La dialéctica de modernidad y postmodernidad. en Picó, J.
(ed.). Modernidad y Postmodenidad. Alianza. Madrid. 1988, pp. 103-140.]
En efecto, si consideramos que esa conciencia de los límites
(a la que la metáfora de la contradanza alude) está inserta dentro del horizonte
teórico y normativo de la modernidad deshacemos gran número de las autoimágenes
del programa moderno mismo y podemos incluir en la definición de su proyecto y
de sus supuestos aquellos momentos negativos y autocríticos que excluyeron otras
versiones, más lineales o más autocomplacientes, de lo que pudiera ser su canon.
Este canon moderno ahora criticado se descubre como el relato ad usum delphini
de un progreso coherentemente articulado, de una marcha lineal —en una sola dirección
y descrita desde un único foco—, que resume, ordena y simplifica todo el cúmulo
de diferencias y complejidades que han ido sedimentándose, no sin conflictos, a
lo largo del proceso histórico de las sociedades modernas. Ese canon moderno —tal
como, por ejemplo, se formuló tanto académica como artísticamente en los siglos
dieciocho y diecinueve por medio de la acotación de etapas sucesivas, escalonadas
y progresivas de la producción cultural— intentó dar forma a ese tejido de tradiciones
históricas y lo hizo, precisamente, suministrando un relato del nacimiento y consolidación
de su conciencia reflexiva. La modernidad, al hacer reflexivas las tradiciones
desde las que nació y a las que se enfrentó, reconstruyó su propia génesis a la
luz de las definiciones que de sí misma iba dando en sus programas políticos, morales,
cognitivos y artísticos. Esta relación ya no tradicional con la propia tradición
—algo que encontramos tanto en los cánones hegeliano y neokantiano— configura,
consiguientemente, un programa normativo volcado en el presente. El canon, pues,
define una interpretación del sentido histórico de esos programas y suministra un
especial relato que les da sentido como proyectos de acción y de creación.
A esta luz, la conciencia de los límites del proyecto
moderno debería partir del debate de ese relato y esa autoimagen: sería ese canon
lo que sería menester revisar y declarar, en su caso, caduco. No lo serían, por
tanto, las estrategias normativas que esas tradiciones fueron generando para entender
el proceso de complejificación moderna, ni lo serían —aún menos— los problemas irresueltos,
los ideales no conseguidos o las promesas incumplidas. La modernidad es un proceso
(no un progreso) inacabado que sería necesario diferenciar cuidadosamente del
cúmulo de imágenes que se han apresurado a retratarlo, fijarlo o domarlo. De esta
manera, a lo que nos conduce una interpretación de la postmodernidad más allá
de los rótulos es a la cuestión de cómo la modernidad misma puede ser consciente
de sus limitadas autoimágenes y qué fuerzas puede extraer de ello. De lo contrario,
la ilusión que suministra una mermada autoconciencia sería sólo sustituida por otra
ilusión, estructural y funcionalmente similar y cegadora.
Los párrafos que siguen expondrán en torno a cuatro momentos
—quizá los centrales en el debate modernidad/postmodernidad— ese movimiento de
contradanza y esa conciencia de los límites que se agazapan bajo el rótulo de
la postmodernidad y concluirán con una consideración de orden más general sobre
la ambigüedad de las formas discursivas contemporáneas que se reclaman postmodernas.
El primer apartado se centrará en lo que está más en la superficie sociológica:
los diagnósticos sobre el carácter de la sociedad postmoderna y los supuestos
procesos de desdiferenciación de la diversidad de lógicas y racionalidades sociales.
Desde esta tesis sobre la forma de las sociedades desarrolladas (postindustriales,
postmodernas, informatizadas, etc.), el segundo apartado se centrará en el análisis
de la pluralización de los lenguajes y de las significaciones y en las diversas
manifestaciones programáticas a las que aquella pluralización da lugar, y ello en
oposición a los relatos más lineales o más monotonales que el canon moderno suministraba.
El tercer apartado apuntará a una crítica filosófica de fondo que se encabalga
con la recién mencionada pluralización de los lenguajes: la evanescencia del sujeto
como centro significativo de los procesos sociales, cognitivos y artísticos al
quebrar el modelo paradigmático del par epistémico sujeto‑objeto (o artista‑obra,
o autor‑texto) que yacía en el centro del canon moderno. En consonancia con estas
críticas, el cuarto apartado se centrará en un obvio corolario de todo ello: la
crítica a la noción de historia progresiva que subyacía, según vimos, a ese canon.
El colapso del progreso se ha tornado en colapso de la historia misma que se trueca,
ahora, en arsenal siempre a la mano de materiales disponibles para la construcción
del presente.
La desvanecida complejidad de las racionalidades modernas.
Probablemente el primer y más importante impacto de los
teóricos de la postmodernidad en los primeros años setenta se debiera a sus tesis
sociológicas y, en concreto, a su análisis del lugar de la cultura en las sociedades
postindustriales. Tanto en el ámbito francés como en el estadounidense —y con inflexiones
diversas que se debían a tradiciones distintas— se inició un análisis de las sociedades
desarrolladas que apuntaba al desvanecimiento de los procesos de diferenciación
epistémica y valorativa que, según los análisis de Max Weber, habían constituido
la racionalización moderna. Se argumentó que esa diferenciación era un retrato
sólo adecuado para una sociedad industrial y liberal ya superada. En ésta, el
proceso de racionalización se había expresado (o se suponía que se había expresado)
en la diferenciación de esferas de valor (cognitivas, normativas y expresivas).
Esta diferenciación había generado formas crecientemente autónomas de prácticas
sociales (de conocimiento, de autorregulación moral, política y jurídica, y de
expresión artística). La consecuencia de esa diversificación epistémica y de esa
autonomía de lógicas sociales es lo que les permitió a los teóricos de la modernidad,
a los que los análisis postmodernos se enfrentaban, entender el proceso de modernización
como un proceso de creciente complejidad. De esta manera, se decía que en las sociedades
complejas modernas los criterios de validez en el ámbito del conocimiento (las
discusiones en torno a la verdad/falsación de enunciados científicos y descriptivos),
en el ámbito de la justicia (los diversos modelos de teorías de lo justo o lo correcto),
en el ámbito individual (las formas de la autenticidad de los sujetos, tanto en
términos éticos como en su autopresentación expresiva) y en el ámbito estético
(los debates sobre qué se puede entender como arte mismo y sobre los diversos
criterios o factores que se consideran relevantes para definor cualquier producto
cultural como producto artístico) caminaban por rutas distintas y, sobre todo,
se configuraban en prácticas y en instituciones diferentes.
Las variadas explicaciones que los programas modernos
suministraron para mostrar cómo esa diversidad de lógicas o de esferas de valor
se imbrican en las sociedades modernas configuraron distintas teorías de la sociedad
cuyos principales paradigmas (las diversas herencias marxistas; el funcionalismo
y la teoría de sistemas; los modelos de interacción comunicativa; las modelos informacionales,
etc.) se han consolidado a lo largo del presente siglo. Además de otros intereses
y efectos, esas diversas teorías suministraron un análisis de las maneras en que
las sociedades complejas configuran la dimensión sentido (sea éste moral o estético).
En efecto, esa diversidad de lógicas se materializa (con diversos grados de institucionalización
social) en prácticas culturales, normativas o cognitivas autónomas y distintas
que, en diversidad de formas y momentos, pueden reclamar para sí el privilegio
de la interpretación del sentido de la acción humana: la articulación de sus motivos,
intenciones y finalidades, el horizonte de sus significados, la trama de sus razones.
Si el programa moderno entendía que esas lógicas y esas prácticas mantenían entre
sí alguna suerte de equilibrio, bien sea ya en programa epistemológico determinado
(pensemos, en Kant y en el neokantismo) o bien sea en alguna suerte de modelo social
(y pensemos, a estos efectos, tanto en la perspectiva analítica de Weber como en
los modelos políticos del liberalismo), la sensibilidad crítica —por ejemplo, tal
como se expresó en la Escuela de Frankfurt— acentuó siempre que la diferenciación
de lógicas, prácticas e instituciones conlleva no pequeñas dosis de ambigüedad:
por una parte, la dimensión sentido (el lugar en el que se clarifica y articula
el significado de la acción y donde se establecen los procesos sociales que lo
dotan de coherencia explicativa) no le corresponde ya, en exclusiva, a ninguna
de esas lógicas diferenciadas y, a diferencia de las sociedades no modernas y
no racionalizadas, permanece en una esfera en cierto sentido indiferenciada, sin
instituciones que la vehiculen en exclusiva; pero, por otra, la misma autonomía
de esas lógicas permite que algunas de entre ellas se apresuren a reclamar el
privilegio de acaparar y monopolizar la dimensión sentido que ha quedado en un
difuminado estatuto.
Esa ambigüedad posibilitaría, por ejemplo, que el arte
—desde los modernismos a las vanguardias— se configure autónomo en su práctica
y en su lenguaje y, a la vez, que reclame ser la conciencia crítica que define una
forma del tiempo histórico o sus límites. Si en los análisis de Weber vemos todavía
latir el trasfondo kantiano que quería interpretar en clave moral —no pocas veces
trágica— la dimensión sentido, las tradiciones de origen nietzscheano (en su filosofía)
y de trasfondo modernista (en su política) han revivido con fuerza en las propuestas
postmodernas y han propuesto una estetización de esa dimensión: concebir la propia
vida como una obra de arte —por recordar un lema que recoge aquel origen y aquel
trasfondo y que resonó con fuerza de la mano de Michel Foucault— en los años setenta
y ochenta— implicaba, precisamente, el privilegio de la dimensión estética frente
a las otras lógicas de la racionalidad moral. Una peculiar fusión de tesis postestructuralistas,
de teoría de la literatura y de oposición a los paradigmas ético-estéticos del
romanticismo aparece, así, como nueva forma de entender en términos estéticos
la dimensión sentido.
Pero, todo ello acontece ahora en condiciones mudadas:
desde los planteamientos postmodernos se acentuarán la dispersión individualizada
e individualista de las articulaciones de sentido y se subrayarán los nuevos factores
técnicos, mediáticos e informáticos en los que se configura. En efecto, si la esfera
cultural es donde se articula la dimensión sentido (y ese papel central de la cultura
aparece aún en los modelos funcionalistas más clásicos, como el modelo de Parsons),
algunos momentos de las propuestas postmodernas acentuarán los rasgos individualistas
y estéticos de esta cultura mientras que otros, a veces en alianza paradójica con
ellos, se centrarán más en consideraciones sociológicas sobre el mudado carácter
de las sociedades desarrolladas y en la desaparición de los individuos como lugares
del sentido. Según los primeros, la elaboración del sentido depende en exclusiva
de los sujetos una vez que han colapsado los grandes relatos y se ha fragmentado
su canon de interpretación. Según los segundos, se acentúan las modificaciones
sociales, tecnológicas e informáticas, que la dimensión cultural ha recibido en
los últimos decenios. Con las lógicas excepciones y matices, podemos encontrar
más la primera línea de reflexión en la cultura anglo-americana (que se convierte
cada vez más en el lugar donde se debate, se rechaza y se reelabora la herencia
del subjetivismo europeo del cambio de siglo, sobre todo, en los terrenos de la
crítica literaria —y por ello nos referimos, por ejemplo, a las críticas desconstruccionistas,
que mencionaremos en apartados ulteriores—). La segunda línea de avance ha sido
desarrollada en diversos estudios franceses de sensibilidad más sociológica, con
la reflexión especialmente sintomática de Jean-François Lyotard.
Lyotard formuló todo un programa de análisis que recoge
y sistematiza elementos de crítica a la modernidad que hemos ido sugiriendo: las
sociedades contemporáneas ya no son como las sociedades típicamente modernas
cuya complejidad racional se dejaba analizar en el programa neokantiano de Weber
o en el programa funcionalista y sistémico, y cuyos heroicos retratos aparecían
petrificados en el canon liberal de la modernidad; los procesos de tecnificación
e informatización han reducido al lenguaje mediático e informatizado todas esas
complejidades; la inadecuación del canon racionalista liberal y esa especial primacía
del lenguaje deja abierta una forma de saber y de relato del sentido que la modernidad
había dejado en una opaca oscuridad: el saber y el relato narrativo en el que
se expresan formas de subjetividad cada vez más libres, menos domesticadas por
aquellas ya inadecuadas y férreas autoimágenes racionalistas de la modernidad.
Charles Jencks
En el mundo estadounidense, Charles Jencks acentuó estos
rasgos de liberación y dio muestras del carácter optimista —aunque no por ello
menos perplejo, una perplejidad nunca trágica— del programa post‑moderno. Este optimismo
ha perdido, en estas formulaciones, el sombrío aguijón crítico que, por el contrario,
siempre retuvo el movimiento crítico que acompañó al programa moderno desde su
nacimiento hasta la misma Escuela de Frankfurt. En What is Post‑Modernism,
Jencks señala:
«(La postmodernidad) es una era en la que ninguna ortodoxia
puede adoptarse sin autoconciencia e ironía pues todas las tradiciones parecen
retener alguna validez. Esto es debido, en parte, a la llamada explosión informativa,
a la llegada del saber organizado, a las comunicaciones mundiales y a la cibernética
(...) El pluralismo —el “ismo” de nuestro tiempo— es tanto el gran problema como
la gran oportunidad: todos somos los grandes cosmopolitas, los individuos liberados»
[Jencks, C. What is Post-Modernism.
Academy Editrions. Londres. 1989. pp. 7. Cit. en
Kumar, op. cit. p 105. Bien es cierto que Jencks matiza este optimismo con la
conciencia de «confusión y ansiedad» que conforman la cultura de masas.]
Los análisis postmodernos de la cultura acentuaron ese
nuevo carácter de las sociedades desarrolladas y el nuevo rostro de los sujetos
que las habitan en maneras diversas: nuevos coleccionistas en una sociedad del
mercado y la publicidad; nuevos cibernautas en un mundo virtual sin fronteras o
códigos únicos; nuevos consumidores en la plaza pública de las autoimágenes del
presente. Todos estos análisis, ciertamente, acentúan rasgos de los sistemas sociales
y de la configuración de las identidades culturales que no aparecían en los principales
retratos de la racionalizada sociedad moderna y liberal; pero también olvidan
no pocos elementos de las sociedades complejas, como, por ejemplo, la irreductibilidad
y compleja relación de las lógicas económicas, morales o políticas y sus diferenciaciones
institucionales o la reducción de complejidad (y, consiguientemente, la pérdida
de capacidad heurística) que supone el colapso de pretensiones de validez diferenciadas
en una única de ellas. Así, si la nueva conciencia de las diferencias de todo orden
—de culturas, de etnias, de géneros, de estilos de vida— ha puesto en primer término
una mutada autoimagen de las identidades de los individuos y los grupos, el final
de los noventa parece subrayar ahora que sería cegador que esta nueva conciencia
añadida olvidase, desdibujase o arrumbase las realidades de las desigualdades,
discriminaciones o dependencias de orden político, moral y económico junto a las
que aquellas diferencias culturales ocurren; de lo contrario, lo gue pudiera haber
sido adquisición e incremento de reflexividad pudiera trocarse en más graves desconocimientos
y limitaciones.
Con el romanticismo contra la ilustración: la pluralización
de los lenguajes.
Si en el análisis social las reflexiones postmodernas
privilegiaron el sistema cultural y rechazaron el equilibrado, complejo —y no pocas
veces inestable modelo de diferentes esferas de validez epistemológicas y de diferentes
lógicas e instituciones sociales, lo hicieron extrayendo —a veces de manera no
consciente, como luego mencionaremos— no pocas fuerzas de un momento histórico
moderno que se levantó en armas contra la formulación canónica de la modernidad
ilustrada y de su diferenciación de lógicas racionales diversas: el romanticismo.
Aunque en formas a veces diferentes, en diversas fases del movimiento romántico
encontramos la crítica al programa racionalista de ia ilustración en base a dos
elementos: la subjetividad creadora y el acento en el papel del lenguaje y de los
elementos contextuales que éste comporta. El siglo veinte (frente a los programas
neokantianos del diecinueve, y tras la estela de su crítica por parte de Nietzsche)
ha vuelto a poner en primer plano esa insustituible conciencia del lenguaje.
Así, el foro lingüístico, tanto en lo que cabría considerar
uno de sus primeros pasos modernos, a principios del diecinueve (con Herder y Humboldt),
como en su formulación explícita, a principios de este siglo (de formas diversas
con Frege, Wittgenstein o Heidegger) planteó que la crítica de la razón y del conocimiento
—aquello que era el corazón del programa moderno en la filosofía y en la reflexión
sobre la ciencia— sólo podía realizarse desde un análisis del lenguaje y en su
medio. Desde el universalismo que, como punto de partida filosófico se suponía en
la crítica ilustrada, se transitaba ahora al contextualismo, al pluralismo y a
la diversidad de las formas materiales de la expresión: no era sólo ya el lenguaje
sino los lenguajes lo que debiera ser objeto de atención. [C. Lafont. La
razón como lenguaje. Visor. Madrid. 1993.]
De igual manera, las categorías morales, políticas y estéticas
universalistas en base a las que el programa ilustrado quería entender las dimensiones
normativas de las prácticas y las producciones de la sociedad parecieron dejar
paso a nuevos acentos. Se decía ahora que era menester preguntarse por las formas
de la identidad histórica, social, cultural de las sociedades (y, por ende, que
era necesario recuperar su constitución histórica en tradiciones) para entender
la estofa real de la moral y la política; era menester fijarse en las particularidades
que, en cada momento, encarnan en un movimiento histórico o en una obra conseguida
el proceso creativo y expresivo del espíritu humano. En todos estos casos, y al
igual que la materialidad de las formas del lenguaje empleadas toman el lugar
de la arquitectónica de las categorías racionales, la materialidad histórica de
los pueblos y las tradiciones tomaba el lugar de la arquitectónica política del
contrato social o de los derechos individuales. Ecos de esta revuelta romántica
contra la ilustración resuenan en la resaca crítica y postmoderna de la segunda
mitad del siglo veinte: desconfianza ante las construcciones racionales en la política
y la moral en favor de políticas puntuales (Derrida), retorno a la materialidad
diversa y plural de los mundos y los estilos de vida (Lyotard).
De esta forma, la pluralidad y la materialidad de las
formas del lenguaje se revuelve, pues, contra las pretensiones universalistas del
primer programa ilustrado de crítica de la razón, acentúa el contexto local de
las prácticas de sentido y fuerza a poner en el centro de atención el producto
resultante de las mismas. Así, los textos, las obras artísticas y los contextos
lingüísticos de comunicación —y no los procesos de su producción o los programas
que los articulan— son el punto focal de la atención crítica. El programa desconstruccionista,
heredero tanto del foro lingüístico heideggeriano y del estructuralismo francés
de los años cincuenta y sesenta, ha puesto en primer plano este interés en el lenguaje
hecho texto.
Pero, también las Investigaciones filosóficas
de Ludwig Wittgenstein, básicamente por medio de la noción de juegos de lenguaje,
suministran no pocas coartadas culturales para ese gesto antirracionalista y antiilustrado.
La noción de juego de lenguaje, que junto a la idea de la existencia de diversidad
de criterios de significación en prácticas distintas indica también el carácter
normativo y social de estos criterios, puede ser devaluada si esa diversidad se
percibe sólo desde un foro relativista. Que los contextos normativos sean plurales
(que lo sean, precisamente, por la ubicación de los significados lingüísticos en
un juego del lenguaje que remite a una forma de vida) no significa que cualquier
significado pueda darse en cualquier contexto o que toda forma de vida —de juego
de lenguaje— pueda ser adecuada en cualquier circunstancia. Así, una noción —la
de juego de lenguaje— que tenía la potencia de situar en el análisis del lenguaje
y de sus contextos el rostro normativo de la racionalidad humana puede terminar
negando esta —toda, cualquier— racionalidad.
El acento epistémico en el doble rasgo de pluralidad y
materialidad de los lenguajes (y de los estilos de vida) no necesita, no obstante,
conducir a propuestas devaluadoras y relativistas en las que se asume la existencia
de diversidades de manera que se acaba por anular el interés mismo en las diferencias
y en el hecho de la diferencialidad. Este interés ha determinado en gran medida
las políticas culturales del final del siglo. Así, los límites del canon moderno
se han complementado con las aportaciones de otras perspectivas culturales hasta
ahora desconocidas (pensemos, por ejemplo, en las perspectivas de género) y con
el aprecio hacia otras culturas artísticas (como, por ejemplo, las culturas orientales
y africanas). La sensibilidad hacia las diferencias media también las perspectivas
cosmopolitas —cada vez más inevitables por medio de los procesos de comunicación—
en la medida en que el universalismo que comportan sólo puede ya percibirse y hacerse
inteligible desde contextos locales y desde determinaciones particulares en términos
históricos, geográficos y culturales. La «política de la diferencialidad» —que en
términos políticos acompaña el canon estético postmoderno— acentúa, de esta manera,
que las grandes categorías modernas de libertad, igualdad y solidaridad, son
sólo comprensibles desde procesos de diferenciación, particularismo y contextualización.
Pero el interés por la particularidad, contextualidad
y materialidad de los lenguajes y los resultados de los procesos de producción artística
no es tan innovador como estos quiebros del foro lingüístico pudieran hacer pensar.
La dominancia de la particularidad de la obra y del juicio estético —en la dialéctica
de universalidad‑concreción, en virtud de la cual algo concreto y particular puede
significar, vehicular y materializar algo universal y en virtud de la cual eso
particular es, entonces, comprendido en términos universales— fue un tema central
en el programa estético moderno ilustrado. Así, la Crítica del juicio de
Kant se muestra como un análisis de renovada vigencia: los análisis kantianos sobre
el juicio reflexionante no sólo resuenan explícitamente en la obra de Lyotard sino
que convierten en un lugar indicado para volver a pensar la importancia y el acento
en la obra concreta. Esta vigencia no deja de ser, como podemos ver, en cierto
sentido paradójica, pues el descubrimiento de la concreción y particularidad que
anida en el análisis kantiano queda ahora, a finales del veinte, despojada del
conjunto de categorías universalistas que articulaban ese programa.
Los nuevos acentos sobre el lenguaje, en su diversidad
y en su materialidad y sobre la particularidad de las formas de vida (acentos que
se canonizan, muchas veces, bajo la rúbrica indiscutida de la pluralidad de «estilos
de vida») produce, en términos artísticos y como acabamos de indicar, un acento
paralelo sobre la obra, dejando en oscuridad el análisis del proceso de su génesis.
El cómo y el por qué determinada obra o determinado significado llegue a formularse
parece perder importancia ante la cuestión hermenéutica de cómo esa obra o ese
significado operan y significan. Así, y frente a versiones del foro lingüístico
en las que es importante la intencionalidad del autor, del emisor de un mensaje
(pensemos, por ejemplo, en las pragmáticas del lenguaje de inspiración wittgensteinianas),
para que el significado se construya en procesos de comunicación, otras versiones
distintas (como el desconstruccionismo, de fuertes acentos heideggerianos) entienden
el significado como ya acontecido en la materialidad del producto y del lenguaje,
como un resultado ya dado en la obra o en el texto. De esta manera, la conciencia
de los lenguajes y de los textos se revuelve contra la manera en la que el romanticismo,
al que hemos visto inicialmente como un aliado del foro lingüístico mismo, acentuaba,
y exacerbaba, el proceso de creación del lenguaje y de las obras. Una segunda
fase, pues, del acento en el lenguaje y las obras es la revuelta contra el sujeto.
Contra el romanticismo: el desvanecimiento del sujeto.
Pero, la alianza con el romanticismo tiene un límite casi
absoluto. No es infrecuente que —sobre todo en términos estéticos se entienda que
el romanticismo pivota ante todo sobre una reivindicación del sujeto (del genio,
del artista, del momento creativo del espíritu). Probablemente el corazón más original
de la reflexión del siglo veinte venga de la mano de un particular rechazo del
romanticismto y de su configuración de la noción de subjetividad. La noción romántica
de sujeto nace de una vuelta de tuerca del conjunto de categorías desde las que
la ilustración misma entendió las nociones filosóficas y políticas de subjetividad
y de individualidad: el sujeto es, en su relación con el objeto de su conocimiento
y de su acción, el lugar articulador y creador del sentido. Esa pasión por el sujeto
no sólo recorre el pensamiento romántico del diecinueve temprano, sino que también
se hace presente en los movimientos de resaca del romanticismo como pudieran ser
el programa nietzcheano y diversas formas del modernismo artístico (pensemos, así,
en Baudelaire), movimientos en los que la subjetividad no es ya el objeto de análisis
central sino, más bien, el prisma en el cual resuena la importancia del mundo social,
de los objetos artísticos, de la semántica de los lenguajes, de los nombres de
las cosas.
Determinadas formulaciones del foro lingüístico, como
las heideggerianas que hemos mencionado, pueden fácilmente proseguir restándole
importancia a ese prisma de la subjetividad que subyace al modernismo del diecinueve.
El acontecer mismo del lenguaje, de los textos, deja sin lugar al interés por
la subjetividad que había permanecido como motivo de continuidad, con modulaciones
más o menos explícitas, desde la modernidad primera del siglo dieciséis. Así, este
tercer problema o momento que articula la crítica que nuestro siglo hace al canon
moderno se refiere, precisamente, al desvanecimiento del sujeto que, en gran medida,
articulaba tanto el programa moderno de la ilustración como su ulterior exacerbación
romántica.
Michel Foucault
Este desvanecimiento puede constatarse en diversidad
de autores y teorías. Comenzando por la, tal vez, más conocida, recordemos el final
de la obra de Michel Foucault, Las palabras y las cosas [Siglo XXI. México. 1968.] en el que indica
proféticamente que si la idea misma de hombre —de sujeto, de subjetividad— es una
creación histórica reciente, precisamente del memento clásico ilustrado, también
es una noción sometida a un destino de desaparición:
«El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra
con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Y quizá también de su
próximo fin. Si estas disposiciones desaparecieran como aparecieron, si (...) oscilaran,
como lo hizo, a fines del siglo XVIII todo el suelo del pensamiento clásico, entonces
podría apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro
de arena»
La profecía de Foucault se empieza a cumplir a sí misma
con la crítica estructuralista al programa epistemológico, al conjunto de categorías
universalistas, racionalistas y subjetivizadoras, de la ilustración y se prosigue
en diversidad de teorías contemporáneas. Con el rechazo y la crítica de esas categorías,
se desvanece la noción de subjetividad —de sujeto de conocimiento y de acción— que
ellas arropaban. Por mencionar dos de estas críticas contemporáneas, recordemos
la revuelta neopragmatista de Richard Rorty y las diversas modulaciones desconstruccionistas
de Paul de Man y de Jacques Derrida.
Richard Rorty
Desde la tradición analítica anglosajona, Richard Rorty
ha popularizado un peculiar regreso a la tradición pragmatista americana que la
despoja de sus raíces en las críticas racionalistas de la modernidad y que la enfrenta
radicalmente al programa epistemológico cartesiano. Su rechazo a la concepción
representacionista de la mente y del sujeto es, en términos más generales, el rechazo
a toda la tradición de la filosofía occidental empeñada, en el retrato que Rorty
hace de ella, en entender los procesos de conocimiento y de acción desde categorías
universalistas y trascendentales. Pero, la desaparición filosófica del sujeto
de conocimiento cartesiano no es la desaparición de los individuos ni de los sujetos:
el fin de la filosofía moderna que Rorty diagnostica deja paso, en su propuesta,
al discurso educador de la literatura en la cual un conjunto de disposiciones morales
y estéticas básicas de las sociedades contemporáneas (su sensibilidad por el sufrimiento,
ante las injusticias).
Este tránsito de la filosofía —y de sus categorías universalistas
en la crítica social y en la crítica filosófica— a la literatura es, tal vez, una
metáfora adecuada para entender las formas en las que el final del siglo quiere
retener, en el terreno estético, el impulso crítico que otrora poseyeran los discursos
éticos y políticos de la modernidad. La crítica literaria —sobre todo en el mundo
anglosajón— ha pasado a ser el centro de la crítica cultural y, en concreto, el
de la revisión y el rechazo del canon moderno. La obra de Paul de Man es, en este
sentido, especialmente significativa.
Paul de Man. Un pensador polémico, por su cercanía al fascismo durante la II Guerra Mundial.
Paul de Man [Resistencia a la teoría. Visor. Madrid.
1990.] formuló un rechazo a la centralidad que el romanticismo asignaba a la noción
de subjetividad y de creación de las obras literarias bajo la rúbrica del rechazo
de lo que denominaba la ideología estética”. Esta ideología que caracteriza todos
los acercamientos modernos y románticos a las producciones de la cultura, señalaba
De Man, proyecta sobre el texto tado un conjunto de categorías que hacen opacos
los mecanismos que operan en él. Estos mecanismos, la literalidad de figuras y
tropos, muestran, precisamente, un decir que se desdice, un significar que muestra
la imposibilidad de su significación e imponen un proceso de lectura que reproduce
una aporía semejante en el lector. Al eliminar la categoría de subjetividad,
se elimina la noción de intencionalidad como clave de los procesos de significación
y los significados de los textos dejan en libertad el juego aporético de los significantes.
Así, pensar el texto sin el sujeto es anular que la intencionalidad del productor
diga algo de su producto y, por tanto, es negar que el significado de este último
se pueda determinar en un esquema comunicativo en el que alguien le dice, le propone,
algo a alguien por medio de su obra.

Este rechazo de la intencionalidad del sujeto como
clave del sentido de los textos ha recibido sus más potentes formulaciones en el
programa desconstruccionista de Jacques Derrida. En sus primeras obras del final
de los años sesenta y comienzos de los setenta, el rechazo de la voz del autor
(del privilegio de la palabra hablada sobre la escritura) en el texto escrito
se formuló en clave cercana al estructuralismo. Ese rechazo corre paralelo a la
crítica a la “metafísica de la presencia”, categoría en la que Derrida condensa
el modelo clásico de representación epistémica y cognoscitiva que también hemos
visto rechazada en los planteamientos de Rorty. En sus últimos trabajos Derrida
ha construido un modelo de trabajo filosófico gue lo despoja de pretensiones constructivas,
aunque se estima que no carece de implicaciones normativas: la reflexión filosófica
y cultural es, ella misma, un acontecimiento y una intervención que procede marginalmente
(las más de las veces en forma de comentarios sobre textos y fragmentos), sin el
armazón universalista de las categorías discursivas heredadas. Esta forma de la
reflexión filosófica parece ejemplificar el juego de la noción de “différence”
(traducida tanto como “differencia” como por “diferancia”, refiere al proceso del
diferir temporal y espacial). Esa noción, central al pensamiento de Derrida, apunta
al mecanismo central de cesura entre la palabra significante —que remite necesariamente
a toda la cadena significante del lenguaje— y la cosa misma dicha, una cesura que
se refleja especularmente en el lenguaje mismo y que muestra que éste «se constituye
“históricamente” como entramado de diferencias». [Derrida, J. Márgenes de la filosofía. Cátedra.
Madrid. 1989: 48.]
Este conjunto de análisis sobre la obsolescencia de las
categorías relativas al sujeto tiene también otros efectos y razones distintos al
acento en la textualidad que hemos venido apuntando. El desvanecimiento del sujeto
cuestiona también otro rasgo del canon moderno: la comprensión del proceso histórico
como el desenvolvimiento de un conjunto de relaciones en las que era central la
noción de sujeto (y piénsese tanto en la idea hegeliano‑marxiana de la historia
como producto del hacer del espíritu o de los hombres como en la interpretación
de la historia occidental en base a procesos de creciente complejidad y diferencialidad
de formas racionales de la acción). De la mano de ese desvanecimiento del sujeto
acontece también el desvanecimiento de la historia.
Contra el canon moderno: el colapso de la historia.
El cuarto problema que articula el movimiento de contradanza
que comentamos se refiere, precisamente, a la noción de historia que, bajo la idea
de progreso o de avance progresivo, caracteriza sectores centrales del canon moderno.
El acento en la particularidad lingüística de los productos culturales, su despojamiento
de formas de intencionalidad como clave de su significado, hace que esos productos
temporalmente acumulados no se entiendan, no obstante, como ordenados en secuencias
que les dotan de sentido. El desvanecimiento de la idea de programa o de proyecto
va, así, de la mano de la imposibilidad de pensar una concepción del tiempo histórico
como progreso, como secuencia o como proceso —siquiera frágil y falible— de aprendizaje.
Lo acontecido en el pasado pasa, así, a ser arsenal de las prácticas culturales
de interpretación del presente y en el presente. La temporalidad que marca los
productos culturales no define —si no es en forma de negatividad, de imposibilidad—
ninguna forma de conciencia histórica.
La disponibilidad de todos los códigos del pasado para
la definición del presente tuvo especial eco en las teorías de la arquitectura
postmodernas, uno de los campos en los que el paradigma postmoderno tuvo efectos
más populares, inmediatos y visibles. El rechazo de la sequedad y abstracción
de los proyectos funcionalistas se hermanaba, así, con la utilización ornamental
de elementos arquitectónicos de la tradición clásica, de planteamientos coloristas
procedentes de la cultura pop americana de los años cuarenta y cincuenta o de modelos
tomados de las construcciones cinematográficas. Pero, no es simplemente un regreso
al ornamento. Las concepciones espaciales del funcionalismo clásico ceden su lugar
también a un cierto tono monumental que tanto apunta a procesos de dignificación
de espacios públicos como indica que esa dignidad no se entiende en base al uso
funcional de esos espacios cuanto a la especial y explícita marca simbólica que
los define, a veces estipulativamente, como públicos.
Así formulado, el rechazo de la idea de historia parece,
paradójicamente, recaer en un peculiar historicismo, aquella forma de concepción
de la cultura que marca la insustituible originalidad de cada momento temporal.
Aunque la disponibilidad de todos los códigos anteriores y contemporáneos parezca
desvanecer secuenciar temporales, la originalidad de cada combinatoria recupera
la individualidad de cada acción o cada producción cultural y el gesto creativo
que anida en esa originalidad —y que huye de la repetición mimética de otras combinatorias—
pretende redefinir el sentido del presente. Un presente, pues, que se define sin
programa histórico que lo interprete o lo justifique y que, más bien, nombra las
formas de su asunción de ese arsenal en el que la historia se ha convertido.
También en este gesto presentista con el que el postmodernismo
pretende definirse aparecen ecos de otros análisis modernos anteriores. Si la tensión
entre intencionalidad y contenido crítico, significante y significado, modulaba
el carácter siempre inconseguido y en tensión de la obra de arte en los planteamientos
de T. W. Adorno (y hacia imposible, excepto en forma de negatividad, las promesas
redentoras del arte romántico) y anticipa, con ello, el movimiento de la difference
derridiano, el actual desvanecimiento de la historia y su consiguiente presentismo
recuerda a las críticas finales de Walter Benjamin al historicismo clásico que anulaba
la irrupción de la originalidad y la creatividad en la historia o, incluso, rememora
inconscientemente la idea, presente en la poética de Baudelaire, de que la modernidad
es la conciencia de la acelerada evanescencia temporal. En estos casos, no obstante,
la reiteración postmoderna de intuiciones anteriores parece falsar la pretensión
de originalidad que las motivaba y sospechamos que esa reiteración no acentúa
la crítica sino que la banaliza. Es más, esta banalización se asume explícitamente
en muchos momentos de las proclamas postmodernas como una forma de autoironía que
desvela la inanidad de los grandes relatos y de los grandes programas. En efecto,
la desaparición de la idea de progreso que anidaba en el canon moderno no se dirige
sólo a la concepción del pasado —y a la consiguiente reivindicación de la originalidad
del presente— sino que también consagra una forma menor del programa normativo
que interpreta el quehacer futuro. La definición del presente no puede contener
ningún proyecto que sea susceptible de interpretación en clave mayor. Tampoco el
futuro —que no puede existir en la única forma en la que existe lo acontecido pasado,
el arsenal— existe, pues, en forma de proyecto.
Con ello, el gesto llamado postmoderno muestra, de nuevo,
un rostro aporético: la abolición de la temporalidad histórica, denegada bajo el
rótulo de los grandes relatos y bajo el rótulo de la abolición del futuoe, se revuelve
contra la misma definición del presente. El presente, que se ha de entender como
horizonte absoluto de interpretación una vez que se declara abolida la historia,
habría de eliminar su misma conciencia temporal y, con ello, su mismo gesto de
crítica a lo anterior.
La peculiar inevitabilidad del fragmento.
En estos cuatro conjuntos de problemas se hilvanan críticas
de diverso orden a diferentes tiempos y programas teóricos de la tradición occidental.
Ciertamente, y porque se ha hecho reflexiva en formas hasta ahora desconocidas,
esta tradición no puede reclamar para sí ningún relato ingenuo o consolador. Esa
conciencia reflexiva del programa moderno ha perdido, por ello, la confianza en
la coherencia discursiva que, desde la primera modernidad en su confrontación con
los antiguos, articulaba un programa político, teórico, moral o estético. La dislocación
de las formas de la complejidad social, la pluralización de sus lenguajes, el desvanecimiento
del único punto focal del sujeto para entender la producción de interpretaciones
culturales y el aporético historicismo en el presente que se induce con el colapso
de la conciencia de temporalidad inducen formas discursivas que se expresan mejor
en el fragmento y que no pueden encenderse al margen de la ironía. Las aporías
que hemos venido indicando en varios momentos de las líneas anteriores no son simplemente
ignoradas, sino que en muchos momentos son asumidas explícita e irónicamente en
los más lúcidos análisis postmodernos.
Es menester añadir que no pueden, en justicia, reclamársele
a las nuevas formas de la sensibilidad nacientes —como las que han puesto sobre
el tapete en las últimas décadas el feminismo y la conciencia multicultural— un
discurso programático en forma de sistema o una perspectiva cabal de todas las
esferas teóricas y sociales que han constituido lo que ahora percibimos como una
limitada tradición occidental. Como muestra la tradición de la Teoría Crítica
(piense tanto en La dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno,
como en Mínima Moralia de este último) [Thibaut es un destacado seguidor
de esta corriente de pensamiento], nuevas sensibilidades se expresan en nuevas
formas discursivas y estas comportan, de entrada, una nueva constatación de los
límites de las anteriores. La forma del fragmento y del aforismo ha sido recurrente
en la cultura occidental desde la llustración (y, si la entendemos como ensayo,
desde aún antes, desde Montaigne) y su resurgir como lugar central de la crítica
cultural ha sido también recurrente cuando se producen agostamientos de los discursos
académicos, siempre de carácter más programático, sintetizador y, como vimos, canónico.
Pero, si es adecuada la presentación del movimiento de
contradanza que hemos indicado en los cuatro momentos de lo que se esconde bajo
el rótulo de postmodernidad, sería también oportuno señalar que las nuevas formas
discursivas que regresan al arsenal de la historia (e incluso de la historia premoderna)
para definirse no podrán eludir tampoco el conjunto de problemas cognitivos, normativos
y expresivos que, en esa historia, movió a plantear nuevas soluciones ante lo que,
en cada momento, se concibió como limitado. No deja de ser significativo, en este
sentido, que a la vez que a finales de los años sesenta se proclamaba el nacimiento
de la postmodernidad en diversas críticas artísticas y literarias se estuvieran
también poniendo las bases para un retorno al programa político y normativo de
la modernidad en otras disciplinas con el retorno a las teorías del contrato social
y se asistiera a un pujante, y creciente, renacimiento kantiano. La contradanza
de la postmodernidad no se efectúa en solitario contra el canon acumulado de la
historia de nuestra cultura; también acompasa, como eco invertido, a las nuevas
sistematizaciones de las teorías de la razón. Los límites del proyecto moderno,
que la contradanza celebra, encuentran su «otro siempre necesario» en las reformulaciones
de ese proyecto.››
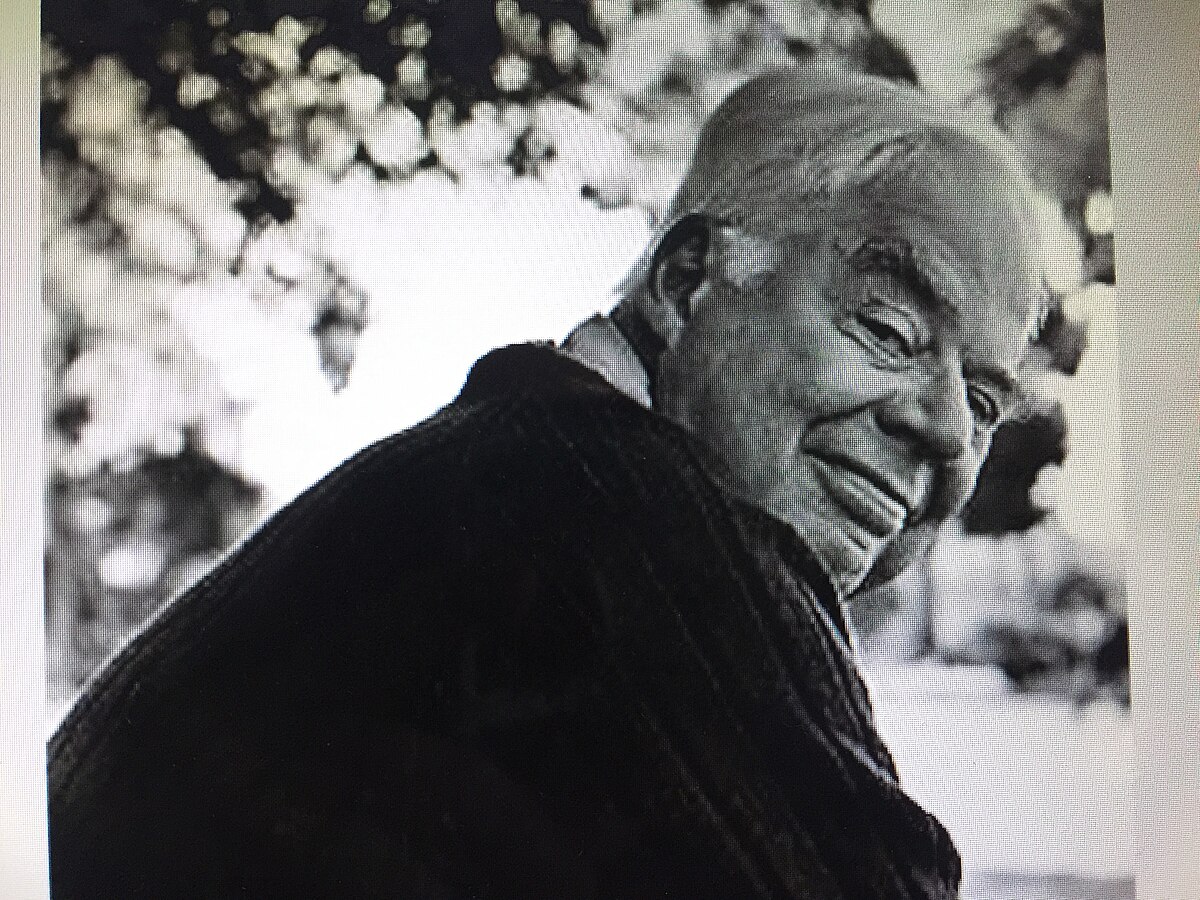
No hay comentarios:
Publicar un comentario